Escribir es como cocinar. Sé que la comparación es un tópico. Pero es lo que pienso mientras termino de preparar un potaje de garbanzos y mi hijo pregona su hambre a los cuatro vientos cada dos minutos. Cocino casi todos los días. Pero sólo algunos me entrego a fondo. Elaboro un plato más complejo. Algo de varias horas, con distintas preparaciones previas. Y esto te tiene que gustar. Hay que tener práctica y paciencia.
Además, tanto la escritura como la cocina son asoladas por los dos mismos grandes males. La falta de tiempo y su fragmentariedad. Todos escribimos. Lo hacemos de una manera u otra todos los días. Sin embargo, hay momentos en los que, algunas personas, se lanzan a elaborar un texto con mayor profundidad. Miden las palabras que van a usar. Acortan las oraciones o las alargan. Van a buscar los términos que necesitan para expresar justamente lo que están pensando o sintiendo. No algo parecido ni aproximado, sino justamente aquello que forma su monólogo interior. Eligen ideas, las modelan. Seleccionan su vocabulario: propio, exótico, rudo, sonoro, llamativo, común, antiguo, soez, refinado, técnico, neologético. Y del mismo modo que el cocinero, con los años, siente una coherencia entre su personalidad y los gustos y sabores que prepara, el escritor también ve en su escritura una parte de sí mismo. Es algo para lo que se necesita grandes dosis de soledad y tiempo. Porque el escritor únicamente se percibe satisfecho al sentir la calidad de esa correspondencia entre palabra y pensamiento. Y para eso te tienes que conocer a fondo. Tienes que haber observado cada rincón de tu interioridad bajo una lupa limpia y solitaria, apartando los reflejos que el resto de personas arrojan sobre ti.
Para cocinar con esa entrega, o estás ocioso o vas a un concurso de la tele. Por eso, prolifera en última instancia la comida basura, los congelados, los ultraprocesados. Y también en su versión hispánica: los bares de comida para llevar. Los vídeos de recetas de medio mundo, pasados a doble velocidad, sustituyen en las redes sociales una mañana entera de trabajo en los fogones. Las frases ocurrentes de ocasión, impresas sobre fotos de atardeceres, han sustituido el ejercicio de introspección que debe de suponer crear un poema como los de José Ángel Valente. El deseo y el conocimiento que podían aportar la escritura y la cocina se convierten en inalcanzables por la falta de tiempo para dedicarnos a ellos. Resultan ridículos, una pérdida de tiempo para quien no ha conocido otra cosa que el entretenimiento del reel. En su lugar, los momentos deshilachados de los que disponemos nos impelen a buscar la satisfacción del cuerpo y el alma en lo inmediato. El problema es que una digestión así de rápida también requiere de preparaciones instantáneas, sabores fáciles, consabidos. Y al final, se imponen la pesadez en el estómago y el embotamiento en la cabeza. La homogeneidad del gusto y la sensibilidad.
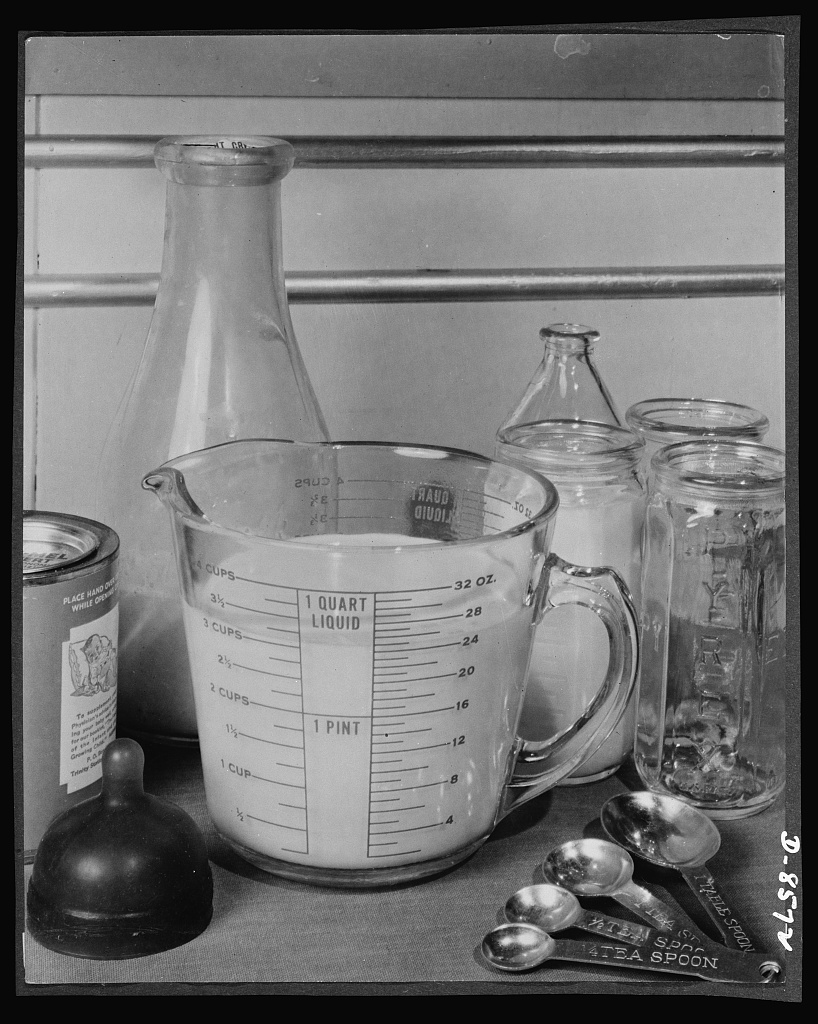
En la serie The Bear hay un personaje que lo expresa muy bien: Markus está obsesionado con que su repostería alcance la perfección. No se trata tanto de llegar a una ejecución exótica y original, sino de desarrollar la identidad máxima entre los sabores creados y el modo de pensamiento de su autor. Para ello, debe dominar por completo el arte del dulce –y se va unos meses a la mejor escuela de Dinamarca–, pero también, concentrarse por completo en lo que él desea hacer. Investiga colores, formas, sabores, técnicas de elaboración. Sufre su particular crisis existencial porque no consigue dar con aquella coherencia. Y se siente perdido. Hasta que finalmente se examina por dentro y descubre que la relación con su padre –cómo no– está saturando sus expectativas. Le está impidiendo expresarse. Necesita alejarse del trabajo una temporada, reflexionar. Necesita poner en orden las piezas de su vida que día a día se encuentran desparramadas. Únicamente con tiempo Markus crea el pastel. Una vez resuelto este nudo, el personaje consigue la perfección que buscaba.
Mientras preparo el espesante para los garbanzos tal y como me lo enseñó mi madre –dos ajos, una rebanada de pan, todo frito, junto con yema cocida de huevo y caldo del potaje en el mortero–, pienso que podría conformarme con estos ratos libres a salto de mata si consiguiese afinar mi concentración al máximo en el menor tiempo posible, como en este haiku de Matsuo Basho:
Guerreros
Amargura del rábano
En sus palabras
El escritor debe estar siempre abierto al mundo y cerrado sobre sí mismo, practicando un movimiento simultáneo del pensamiento y los sentidos. El guerrero, la guerra, están ahí en todo su horror y con toda su violencia. Pero al mismo tiempo el poeta ha sabido captar la vibración de unas emociones bien mundanas en su conversación, la amargura, que es picante, del rábano. Tal vez por algún fracaso amoroso o quién sabe si debido a un salario precario.
Componer así es como ese cocinero que al llegar a casa, dice: no tengo nada. Y en un momento, prepara una exquisitez con su nada. Es decir, acierta en ese instante porque de alguna manera llevaba toda su vida preparándose para él.
Mi hijo pregona por quinta vez que tiene hambre. El tiempo se agota. Aún le faltan unos minutos al guiso. O lo que es igual, las palabras comienzan a esfumarse y la frase se tambalea. El poema se agarra a algún tópico ante la premura impuesta por el hambre. Los garbanzos ven detenida su cocción y terminan ligeramente duros. El caldo todavía poco desleído. Nos lo comemos igualmente. Y está bueno. El problema con la escritura es que un texto mal cocido no lo necesitas para sobrevivir.
Deja un comentario